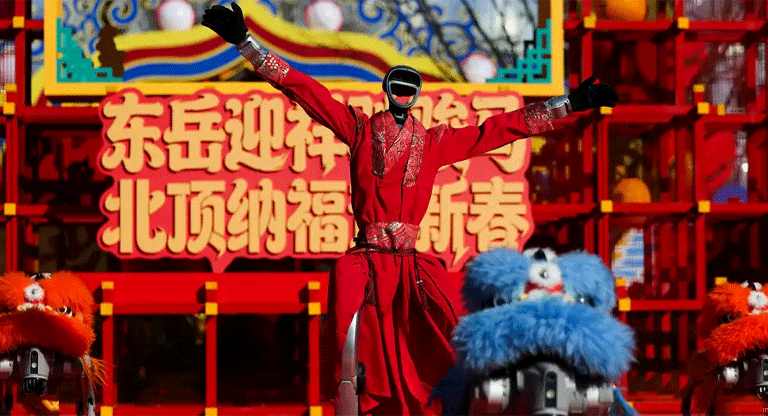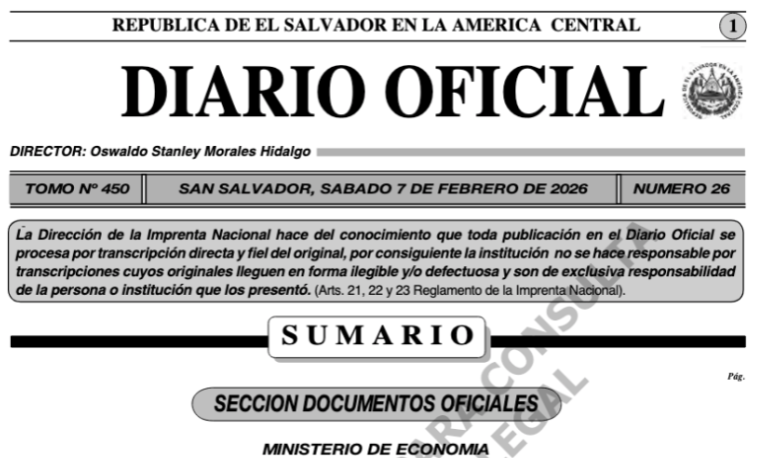Una moribunda ONU sigue atacando al Estado de Israel por su manejo de las tierras

La reciente resolución impulsada en el seno de la Naciones Unidas vuelve a colocar en el centro del debate internacional la política territorial del Israel, particularmente en relación con los asentamientos y la administración de territorios en disputa. Pero más allá del contenido específico del pronunciamiento, el episodio reabre una discusión más amplia: la credibilidad, coherencia y relevancia de un organismo internacional que, para muchos críticos, atraviesa una profunda crisis de legitimidad.
Desde hace décadas, Israel ha sido objeto de múltiples resoluciones de condena en distintos órganos de la ONU, especialmente en el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General. Sus defensores sostienen que existe un sesgo estructural desproporcionado, argumentando que el Estado israelí recibe un volumen de señalamientos muy superior al dirigido contra regímenes con historiales sistemáticos de represión, guerra civil o limpieza étnica.

Las más recientes críticas se centran en la expansión de asentamientos en Cisjordania, la administración de Jerusalén Este y las implicaciones humanitarias del conflicto con Palestina. Para el bloque mayoritario que respalda estas resoluciones, tales políticas violan el derecho internacional y obstaculizan una solución de dos Estados.
Sin embargo, desde la óptica israelí y de varios de sus aliados, estas resoluciones ignoran el contexto de seguridad en el que opera el país: amenazas constantes de grupos armados, ataques con cohetes y un entorno regional históricamente hostil.
El problema no radica únicamente en el fondo del debate territorial, sino en la percepción de selectividad. Mientras la ONU emite reiteradas condenas contra Israel, su capacidad para frenar conflictos devastadores en otras regiones ha sido limitada. Guerras prolongadas, crisis humanitarias masivas y violaciones sistemáticas de derechos humanos en distintos continentes han expuesto la parálisis política del Consejo de Seguridad, bloqueado con frecuencia por vetos de potencias permanentes.
Esta asimetría alimenta la narrativa de que el organismo actúa con doble rasero, debilitando su autoridad moral. Cuando las resoluciones se perciben como instrumentos políticos más que como mecanismos imparciales de defensa del derecho internacional, su impacto se diluye.
No se puede ignorar que la cuestión territorial entre israelíes y palestinos sigue siendo uno de los conflictos más complejos y prolongados del sistema internacional. Las críticas a la política de asentamientos no son nuevas ni carecen de base jurídica en el marco del derecho internacional humanitario. Pero tampoco puede obviarse que cualquier solución sostenible exige garantías de seguridad reales para la población israelí y estabilidad política en el liderazgo palestino.
Reducir el conflicto a resoluciones simbólicas, sin avances diplomáticos concretos, contribuye poco a la paz. La diplomacia multilateral debería aspirar a generar incentivos para negociaciones directas, no a profundizar la polarización.
La organización fundada tras la Segunda Guerra Mundial para preservar la paz enfrenta hoy desafíos existenciales: pérdida de influencia, fragmentación geopolítica y cuestionamientos sobre su eficacia. Cada resolución percibida como parcial acelera ese desgaste.
El debate sobre Israel no desaparecerá, pero la credibilidad de la ONU dependerá de su capacidad para actuar con coherencia global. Si las condenas selectivas sustituyen a la diplomacia efectiva, el organismo corre el riesgo de consolidar la imagen que sus críticos ya sostienen: la de una institución debilitada, atrapada en inercias políticas y cada vez más distante de su misión fundacional.
La pregunta no es solo si Israel debe o no modificar su política territorial, sino si el sistema multilateral actual posee la legitimidad y la eficacia necesarias para mediar en conflictos de esta magnitud sin erosionar aún más su propia relevancia.